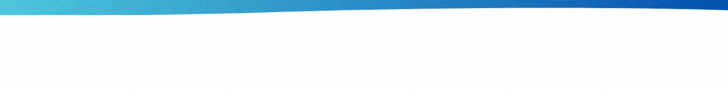Carlovich, el último símbolo del romanticismo
El periodista roldanense Nicolás Galliari, autor del libro “Rosario, cuna de cracks”, recuerda en este texto al futbolista, tras el asesinato que conmovió a toda la región.

Por: Nicolás Galliari (*)
“¿Qué es llegar? Para mí, fue jugar en Central Córdoba. Era como hacerlo en el Real Madrid”, decía Tomás Felipe Carlovich, el Trinche, quizá el último símbolo del romanticismo en el fútbol. Desde Rosario, una ciudad que siempre conservó un aroma especial por la forma en que siente el fútbol, cautivó por su calidad con la pelota y atrajo las miradas de todo el país. El mito creció y se transformó en leyenda, una de esas que será inabarcable en el futuro y que servirá sin dudas como un legado. Carlovich, el hombre de andar despreocupado y desgarbado, al que no le importaba el qué dirán, fue asesinado en un contexto que ya ni siquiera respeta a los ídolos. Él, que debía ser sinónimo de inmunidad, será el reflejo del fútbol más puro.
Mientras las polarizaciones, futbolísticas o no, abundan en estos lares, aquel mediocampista era de todos, cada uno lo hacía propio. Lejos de la mercantilización, su apellido significaba el gen más puro del deporte, el de jugar para divertirse, sin complejos ni urgencias. Por eso deslumbraba desde el césped del Gabino Sosa, merced a su clase magistral y la imposibilidad de los rivales de quitarle la pelota. La protegía como el tesoro más preciado y sus rivales no salían a buscarlo, por miedo a quedar ridiculizados. Era dueño de una capacidad infinita y el estadio de barrio Tablada se llenaba en cada exhibición, allá por los ‘70 y ‘80.
“Hoy juega el Trinche”, se repetía en la ciudad. Es que Tomás Felipe era el Trinche, desde joven, y se lo conoció casi exclusivamente por ese sobrenombre. El apodo no tuvo razón de ser, ha explicado Carlovich, pero le quedó tras que un amigo le dijera así por primera vez en su juventud.
Fue en los campos cercanos a su casa donde comenzó a despuntar una técnica inmejorablemente depurada. Creció en barrio Belgrano, donde las calles eran de tierra, rodeadas de zanjas. En los potreros de la zona, jugaba descalzo y transcurría horas con la pelota junto a sus amigos. Fue el menor de siete hermanos, hijos de un yugoslavo que inmigró en 1929 a la Argentina y que trabajó instalando tuberías y caños en Rosario. Pronto alcanzaría las divisiones formativas de Rosario Central y acabaría en un equipo de tercera. Nadie comprendía cómo se podía dejar en libertad de acción a semejante proyecto de futbolista.
Se definía como uno más del montón y no le interesaba acaparar elogios. La humildad lo caracterizaba y en cada palabra intentaba quitarse protagonismo. Tuve el agrado de entrevistarlo a mediados de 2015 -si se me permite la primera persona- y, en casi todas las respuestas, se despegaba del mote de crack y las comparaciones con Diego Maradona. “Qué voy a ser como Maradona yo… Tal vez se dio por el estilo de uno, el zurdo siempre parece que fuera distinto a los demás”, señaló. En febrero, pudieron conocerse en un hotel rosarino, y el Trinche decía casi de forma premonitoria: “Ya me puedo morir tranquilo”.
Cuando se le nombraba alguna gran jugada que pudo haber hecho, opinaba que fue por casualidad. Y pudo haber hecho porque en la ciudad se ha agigantado el mito de su figura, pero no existen registros fílmicos de sus acciones. Sí hay recortes periodísticos y contadas fotos de su época en las canchas, pero solo se halló un vídeo de dos minutos de sus tiempos en cancha; pertenece a una película de la época, y solo se lo ve por dos segundos en tanto engancha y se saca un adversario de encima. Su gran figura se alimentó de las proezas que contaron quienes lo vieron jugar, como José Pekerman, César Luis Menotti o Jorge Valdano, que lo manifiestan en el excelente documental de Informe Robinson que se puede ver por YouTube.
Pelo largo, barba, medias bajas y la ausencia de canilleras distinguían al Trinche, que tuvo cuatro períodos en la institución de sus amores y en el medio salió a diferentes regiones del país. Era querido incluso por su aspecto despreocupado, por su ambición de solo querer divertirse en un campo de juego. En Independiente Rivadavia, de Mendoza, fue apodado El Gitano, pero con el paso de los partidos se lo conoció como El Rey. Solo abrochaba el último botón de su camiseta y jugaba con el pecho al aire. Durante su estadía en aquella provincia, jugó también en el equipo Andes Talleres de Godoy Cruz, y venció al Milan de Franco Baresi y Gianni Rivera en un amistoso, disputado en el estadio Islas Malvinas.
No obstante, su corazón le obligaba a retornar a su lugar de origen. Por eso mismo, siempre que finalizaba un encuentro, tomaba el avión de regreso a Rosario. Existe la historia de que no llegaría al ómnibus de vuelta si jugaba un partido entero en Mendoza, por lo que se hizo expulsar con el fin de llegar con tranquilidad a la estación. Así, firmó contrato con Colón de Santa Fe, a tan solo un par de horas de su hogar, pero las lesiones sólo le permitieron volver a jugar un cotejo en la máxima categoría.
Era poco apegado a los entrenamientos y a la intensidad. No necesitaba ser rápido, puesto que la velocidad de su cabeza y su técnica eran dominantes. El escritor uruguayo Eduardo Galeano llegó a definirlo así: “Sometido a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y a las infiltraciones de cortisona, que olvidan el dolor y mienten la salud. En las vísperas de los partidos importantes, lo encierran en un campo de concentración, donde cumple trabajos forzados, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo”. Hombre solitario, gustaba de cambiarse en la utilería y no en el vestuario, junto a sus compañeros.
Previamente a la Copa del Mundo de 1974, la selección argentina que conducía Vladislao Cap se presentó en el estadio de NOB para jugar un amistoso ante un combinado rosarino. Cinco jugadores de Newell’s, otros cinco de Central y el Trinche, un desconocido más allá de su zona de influencia. Fue la gran figura del primer tiempo, y las crónicas de la época señalan que el combinado de la ciudad bailó al nacional y lo venció por 3-1. Una de las escenas del entretiempo de aquel partido alimentan la leyenda, se dice que el cuerpo técnico del combinado albiceleste pidió por favor que quitaran del campo a ese desconocido y talentoso volante para evitar un desastre.
Patentó el caño de ida y vuelta, tenía una pegada fantástica y no le faltaron opciones para dar un salto hacia otras ligas. Pudo ser París, pudo ser Nueva York y el equipo de Pelé, pero siempre se quedó en Rosario. “A lo mejor no se me dio”, resumía. Tras su retiro a los 37 años, encontró refugio en la ciudad, y disfrutaba que el pueblo y muchas generaciones lo reconozcan en la calle o le toquen bocina mientras pedaleaba. Era su combustible y así se sentía vivo. Desde ahora en más, así como Pocho Lepratti, hay otro ángel de la bicicleta.
(*) Periodista, autor del libro «Rosario, cuna de cracks»